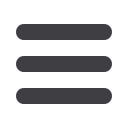

815
Ante estos adelantos que se estaban dando en el mundo, el
Dr. Mamerto Cádiz creó el
Servicio de vacunación anti-
rábica
en Santiago de Chile el año 1896, bajo la dirección
técnica del
Dr. Teodoro Muhm Agüero
. El Dr. Muhm trajo
desde Argentina el virus atenuado y la metodología para
fabricar la vacuna en conejos con el método de Pasteur. Vacunó
a las primeras cinco personas en los primeros meses de 1896,
de los cuales uno falleció por recibir el tratamiento 13 días
después de haber sido mordido por un perro rabioso. Así se
inició la terapia antirrábica en Chile.
La vacuna antirrábica
Hasta antes de la creación de la vacuna antirrábica por Louis
Pasteur la mortalidad de la rabia era prácticamente de un
100% tanto en animales como en humanos. Pero el químico
francés creó un método para tratarla.
El método de Pasteur se basaba en todos los conocimientos
previos, pero agregaba otros descubiertos por él. Él estudió la
rabia en conejos y logró, tras laboriosos experimentos, un virus
con virulencia fija (a diferencia de los virus que se encuentran
de manera natral, que tienen una virulencia variable).
Además se dio cuenta de que la médula espinal disecada de
conejos muertos por rabia, si se exponía durante un tiempo a
aire seco y estéril, perdía virulencia. Una vez establecido este
punto, Pasteur pudo crear suspensiones de médula espinal
con distinto grado de virulencia. Mientras más tiempo estu-
viera la médula expuesta al aire seco, menos virulencia tenía
la muestra.
Diseñó entonces un sistema de vacunación con esta suspen-
sión de médula de conejo en el que se inyectaba, de manera
subcutánea y diaria, una dosis que era cada día de mayor viru-
lencia (es decir, tenía menos días de exposición al aire que la
dosis anterior) y que permitía una exposición gradual al agente
de la rabia por parte del vacunado.
Con este método logró tener perros inmunes a la rabia. En
este estado de sus experimentos se encontraba cuando realizó
la primera vacunación de seres humanos en 1885. Un año y
medio después se habían vacunado con este sistema casi 2500
personas.
Sin embargo, con el uso de la vacuna aparecieron también
sus complicaciones: los llamados accidentes
neuroparalí-
ticos
. Estos accidentes mortales que aparecieron luego de
la masificación de la inmunización antirrábica, fueron el gran
problema de este tratamiento. Clínicamente se expresaban
como meningoencefalitis, meningoencefalomielitis, encefa-
litis, mielitis y polirradiculoneuritis. La causa de muerte de los
que presentaban estas complicaciones se asociaba frecuente-
mente a complicaciones respiratorias secundarias.
Luego de muchas investigaciones, en la década de 1920 se
llegó a la conclusión de que la frecuencia de aparición de estos
accidentes estaba relacionada con la cantidad de tejido cere-
bral de conejo presente en la suspensión inyectada y se trató
de disminuir la masa cerebral en las vacunas. En los años 40 se
descubrió que al utilizar cerebros de ratones lactantes de menos
de 10 días no se producían accidentes paralíticos. Se propuso
además que el mecanismo que explicaba estos accidentes era
una respuesta inmunológica del paciente frente a uno de los
componentes de la solución utilizada para la inmunización.
Posteriormente se descubriría a la
mielina
como su causante.
En este momento de la historia es cuando aparece Eduardo
Fuenzalida.
Eduardo Fuenzalida Loyola
Nació en la ciudad de Curicó, el 18 de octubre de 1911, del
matrimonio formado por don Luis Fuenzalida y doña Laura
Loyola. Su padre era un agricultor que, aunque estaba domici-
liado en la ciudad de Curicó, pasaba la mayor parte del tiempo
en una hacienda llamada “Potrero Grande” realizando los
trabajos propios de la administración agropecuaria. Eduardo
Fuenzalida estudió inicialmente en su ciudad de Nacimiento,
pero las humanidades las hizo en Santiago. Primero en el Liceo
Barros Arana, como alumno externo, y luego en el Liceo de
Aplicación. En Santiago vivió con un tío materno, don Pedro
León Loyola Leyton (1889-1978) quien fuera un destacado
filósofo chileno y rector de la Universidad de Chile.
En 1931, a los 20 años, ingresó a estudiar Medicina Veterinaria
en la Universidad de Chile. Los que lo conocieron durante esta
período de su vida concuerdan en que era un hombre afable,
alegre y amigo de sus amigos. Pero también con un pensa-
miento crítico muy desarrollado y orientado a la investigación.
Se tituló de Médico Veterinario en 1935 con su tesis “Diagnós-
tico Precoz del embarazo de la yegua mediante la reacción de
Friedman” (La técnica de la reacción de Friedman-Brouha es
una técnica de diagnóstico biológico de embarazo en la que se
inyectan intravenosamente 15 a 20 ml de orina de una mujer
embarazada a un conejo hembra que se sacrifica 24 a 48 horas
después. Al examinar sus ovarios se evidencian folículos hemo-
rrágicos, lo que confirma el embarazo).
Una vez graduado, fue contratado por el Ejército de Chile como
oficial (Teniente, Médico veterinario) y destinado a la Escuela
de Infantería de San Bernardo y se desempeñó también como
docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad de Chile.
[VIÑETA HISTÓRICA-
Dr. Juan Pablo Álvarez A.
]









