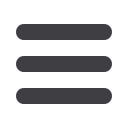

814
todos los mamíferos y clínicamente produce es una encéfalo-
mielitis aguda. Su vía de transmisión puede ser directa (a través
de mordeduras, lamidos o rasguños producidos por el animal
enfermo) o indirecta (inhalación de secreciones o incluso tras-
plante de órganos de individuos enfermos). Este virus tiene
distintos genotipos, siendo el genotipo 1 (Rabia clásica) el más
frecuentemente aislado en América. Sin embargo, existen otros
10 genotipos descritos en el mundo.
Hasta hace 50 años los reservorios de este virus eran princi-
palmente los animales domésticos (perro y gato), pero en las
últimas décadas se ha encontrado un nuevo reservorio en los
quirópteros (murciélagos), los que han sido responsables de los
últimos casos de rabia humana de los que se tiene registro, ya
que ellos portan el virus de manera endémica.
Desde el punto de vista patogénico, el virus ingresa al organismo
a través del contacto de la saliva de un enfermo o portador con
una herida y, a través de los axones de los nervios periféricos
alcanza al sistema nervioso central (SNC). Si el virus se inocula en
el músculo, se multiplica en él y a través de las placas neuromus-
culares, después de un período variable de tiempo, por los axones
de las fibras motoras alcanza también el SNC. Por lo tanto, puede
multiplicarse tanto en fibras motoras como sensitivas.
El periodo de incubación puede ir de 1 a 3 meses, pero puede
oscilar desde una semana hasta más de un año.
Es fácil imaginar que esta enfermedad, que está presente en
todos los continentes, excepto en la Antártida, haya sido un
gran flagelo.
Su letalidad fue antes de la creación de la vacuna, era cercana
al 100%.
La rabia en el mundo, Latinoamérica y en Chile
Se sospecha que la rabia puede haber llegado al nuevo mundo
con la colonización europea a través de los perros que acom-
pañaban a los conquistadores. Según algunos autores la
enfermedad habría aparecido en América del Sur en 1803 y
específicamente en Perú en 1807. Sin embargo, la primera
comunicación clínica sobre la rabia de la que se tiene registro
en nuestra nación fue la hecha por don
Pedro Segundo
Videla Órdenes
el 14 de abril de 1879, en su tesis para optar
al título de licenciado en Medicina. Don Pedro Videla Órdenes
fue cirujano primero de la Armada de Chile y estuvo desti-
nado a la corbeta “Covadonga”, falleciendo el 21 de mayo de
1879 al recibir el buque un cañonazo hecho desde el monitor
“Huáscar” durante el Combate Naval de Iquique. Antes de su
memoria, no existía descripción sobre la rabia. Es más, algunos
galenos la desconocían y otros negaban su existencia en estas
latitudes.
Figura 2. Dr. Teodoro Muhm Agüero.
© 2015 COLECCIÓN MUSEO NACIONAL DE MEDICINA.
Facultad de Medicina Universidad de Chile.
En Europa, en
1804
, Zinke ya había inoculado la rabia de un
perro enfermo a otro, demostrando la transmisibilidad de la
enfermedad. También se había demostrado el poder de trans-
misión de la saliva en los animales enfermos.
Pasteur, en su ya célebre intervención en julio de
1885
, trató
a un niño de ocho años llamado Joseph Meister que había sido
mordido por un perro rabioso. Utilizó 14 inyecciones subcutá-
neas de una suspensión preparada a partir de médula espinal
de conejo infectada y disecada. El niño no enfermó de rabia.
En octubre de ese año volvió a repetir la vacunación, pero esta
vez a un adulto, un pastor llamado Juan Bautista Jupille, quien
tampoco enfermó. Esto demostró que esta enfermedad podía
ser tratada de manera exitosa con un método científicamente
probado: el método Pasteur.
Esta noticia se propagó por el mundo. Argentina también se
interesó y el nuevo tratamiento llegó en 1886 a través de un
médico argentino que estaba tratando de especializarse en
el área pediátrica con el Dr. Joseph Grancher, colaborador de
Pasteur. El Dr. Desiderio Davel trajo el método para fabricar
la vacuna creada por Pasteur y la utilizó prontamente. El
4 de septiembre de 1886 la aplicó en dos niños, hermanos
que llevaron a Buenos Aires desde Montevideo, mordidos por
un perro rabioso. Fue un éxito rotundo. Ambos hermanos se
salvaron y se creó el Instituto Pasteur de Buenos Aires, hoy
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, dedicado al inicio solamente
al tratamiento y prevención de la rabia y actualmente a todas
las zoonosis.
[REV. MED. CLIN. CONDES - 2015; 26(6) 813-818]









