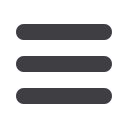
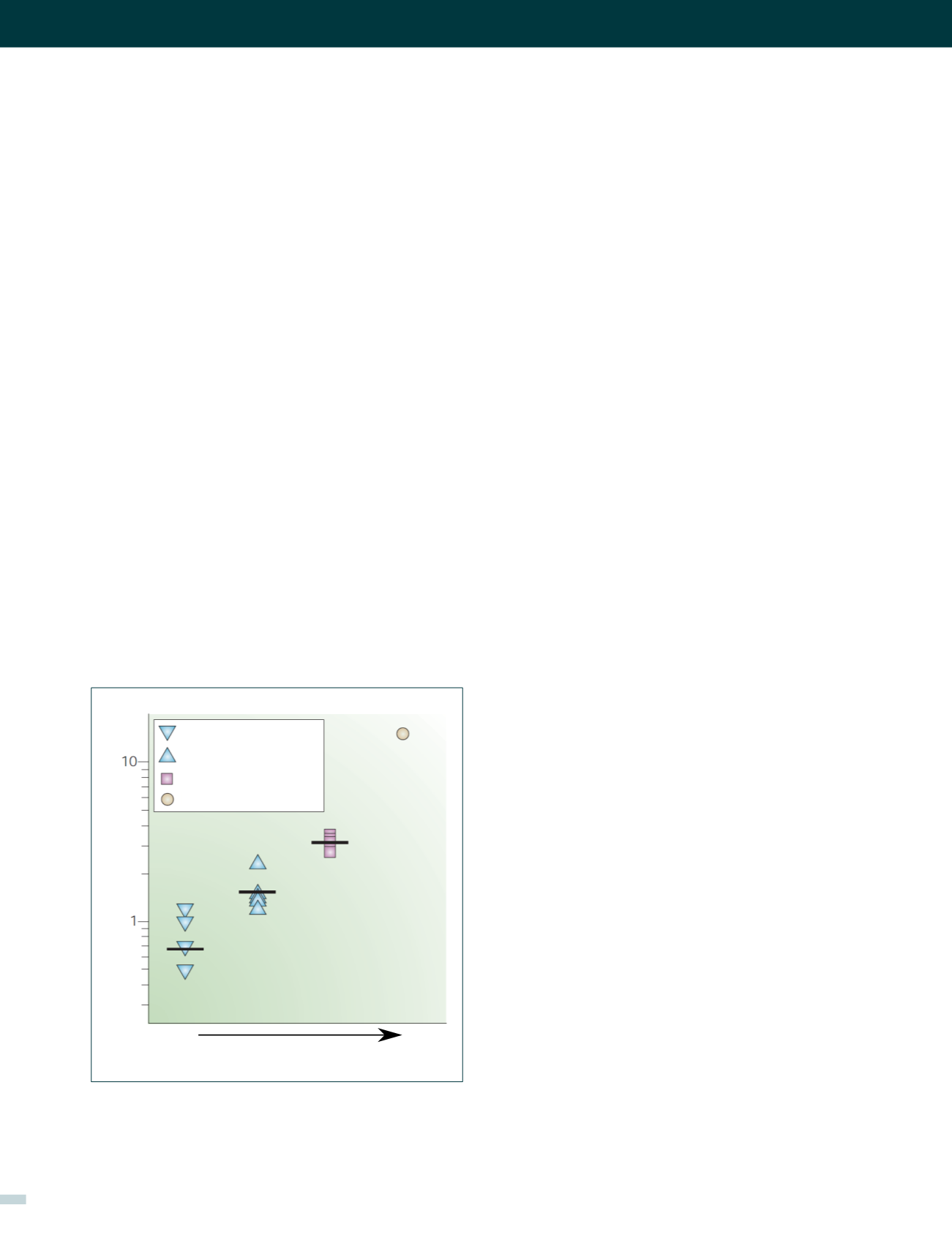
652
FIGURA 2. CORRELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES
PLASMÁTICAS DE PROPOFOL Y LOS EFECTOS ANESTÉSICOS
y por ende los efectos adversos de éstos. A continuación,
se abordará el tema de como mecanísticamente se obtiene
el estado de una AG, considerando la perspectiva histórica
y las particularidades de los principales fármacos anesté-
sicos, tanto inhalatorios como intravenosos. Lo primero
destacable de estos fármacos es que pese a las diferencias
estructurales y fisicoquímicas, los anestésicos inhalatorios
e intravenosos son capaces de producir el mismo estado
(1,7,8). Sin embargo, estas diferencias estructurales y fisi-
coquímicas permiten explicar por qué los fármacos intra-
venosos requieren concentraciones 10 veces menores que
los fármacos inhalatorios (2). Además, los anestésicos se
caracterizan por establecer secuencialmente los diferentes
efectos clínicos al ir incrementando las dosis, primero a
bajas dosis se obtiene la amnesia, luego la inconsciencia
y finalmente con dosis más elevadas se obtiene la inmovi-
lidad (Figura 2) (8-10). Por último, las curvas dosis respuesta
poblacionales de los anestésicos generales se destacan por
lo abrupto del establecimiento de los diferentes estados,
lo que nos indica que los mecanismos sobre las funciones
cerebrales superiores son altamente conservados. Teniendo
en cuenta estas consideraciones generales, comenzaremos
esta revisión con la perspectiva histórica del estudio de los
mecanismos de la AG.
Inmovilidad
Hipnósis
Sedación moderada
Sedación supeficial
Profundidad anestésica
Concentración plasmática de propofol (mcg/mL)
Los símbolos indican los valores obtenidos en diferentes estudios
para establecer una sedación leve, sedación moderada, hipnosis e
inmovilización. Las barras horizontales representan el promedio. Tomado
y modificado de Rudolph, U. & Antkowiak, B.
Molecular and neuronal
substrates for general anaesthetics.
Nat Rev Neurosci 5, 709-720 (2004)..
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Tras la primera demostración exitosa del efecto anesté-
sico del éter en el año 1846 realizada por William Morton,
en el lugar que actualmente es conocido como “
Ether
Dome
” ubicado en el Hospital General de Massachusetts,
comenzó la búsqueda de entender cómo actúan los anes-
tésicos generales. Tan sólo 6 meses después de la exitosa
demostración, los Doctores Emil Harless y Baron Ernst von
Bibra al notar que los anestésicos son altamente afines a los
tejidos grasos propusieron que los anestésicos extraían los
lípidos del cerebro (11). No obstante, esta primera expli-
cación al no dar cuenta de como ocurre la reversión del
efecto no fue aceptada por la comunidad científica. Estos
científicos posteriormente no insistieron en su hipótesis,
pero, dos décadas más adelante el Dr. Ludimar Hermann
propuso que los anestésicos actuaban como solventes
sobre la “lecitina” de las células, la que actualmente cono-
cemos como los fosfolípidos, pero esta propuesta también
se desechó rápidamente por los mismos motivos que la
primera (11). Sin embargo, ambas observaciones tienen el
valor de que plantearon a la comunidad científica que los
anestésicos tienen una gran afinidad por lo lipídico. Luego,
en el contexto de la controversia de finales del siglo XIX
en relación a que es lo que se considera vivo, el Dr. Claude
Bernard planteó que un ser puede ser considerado vivo
si éste tiene la susceptibilidad de ser anestesiado (11).
Esta conclusión la obtuvo tras observar que diversos seres
vivos, tales como humanos, roedores, plantas, perdían la
capacidad de reaccionar a los estímulos externos al estar
anestesiados o narcotizados como se le denominaba en
esa época. Esta hipótesis de Bernard ha promovido la idea
de un mecanismo único para explicar la acción de los
anestésicos generales, el que debería estar presente en
todos los seres vivos. De hecho, el fue pionero al plantear
que existen diferentes agentes anestésicos, pero, sólo un
estado anestesiado, idea que ha prevalecido hasta nues-
tros tiempos.
A comienzos del siglo XX, Meyer y Overton realizaron
trabajos sistemáticos de manera independiente, en los
cuales correlacionaron la potencia anestésica en los rena-
cuajos con la solubilidad de los anestésicos en aceite de
oliva (11-14). Interesantemente, ambos investigadores
encontraron una estrecha correlación positiva entre la
potencia y la liposolubilidad de los anestésicos. Aque-
llos compuestos más liposolubles eran anestésicos más
potentes que aquellos menos liposolubles. Esta corre-
lación se conoce como la teoría de Meyer-Overton, sin
embargo, algunos autores prefieren denominarla la
regla de Meyer-Overton. Estos resultados indican que
el mecanismo de acción de los anestésicos generales
debiera ser único, como lo había planteado Bernard, y
[REV. MED. CLIN. CONDES - 2017; 28(5) 650-660]
















