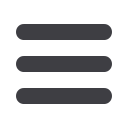673
Los metaanálisis disponibles incluyen estudios muy heterogé-
neos en términos del calibre del balón utilizado, el número de
dilataciones por sesión y la duración de cada dilatación. En la
revisión de Hassan et al se logró un manejo exitoso en 86% de
los casos con una tasa de complicación
<
5%, logrando evitar
la cirugía en 112 de 347 pacientes (67%) (32). El estudio de
Gustavsson et al es el más grande hasta la fecha, con 178
pacientes evaluados de los cuales 80% presentaban estenosis
anastomóticas, presentando sólo un 1,4% de tasa de perfo-
ración, que aumenta a 9,3% con el uso de balones de 25 mm
(33). Son factores de riesgo para un resultado desfavorable
la presencia de estenosis de la válvula ileocecal, fístulas y el
hábito tabáquico.
El uso de corticoides y/o Infliximab intralesional se encuentra
actualmente en etapa de investigación sin resultados que avalen
su uso hasta la fecha (3).
Respecto al uso de
stents
autoexpandibles, la evidencia es limi-
tada y controversial, mayormente extrapolada de la experiencia
de su uso en CCR obstructivo. La tasa de éxito reportada varía
entre 40-80% pero con una alta tasa de migración del
stent
(3).
II.- Manejo de las complicaciones del reservorio:
Las estenosis de la anastomosis del reservorio ileoanal (IPAA)
son frecuentes. Un estudio que incluyó 1005 pacientes some-
tidos a IPAA señala una incidencia de estenosis del 14%, tratán-
dose 97,9% con dilatación digital o con bujías y sólo 2,1% con
cirugía (34). Otro estudio menciona que de los pacientes dila-
tados, 87,3% pudo conservar su reservorio en una media de
seguimiento de 9,6 años, confirmando que las dilataciones
endoscópicas son eficaces, seguras, con una baja tasa de
complicaciones cuando son realizadas por un endoscopista
experimentado (3).
Otra complicación de IPAA es la aparición de senos en el
reservorio, una manifestación precoz de filtración de la anas-
tomosis, generalmente localizada en la región pre-sacra. Se
presenta como dolor perianal, presión en la zona pélvica,
presencia de sepsis de foco pélvico, reservoritis o cuffitis
refractaria a tratamiento, aunque puede ser asintomática. El
manejo es con incisión con
“needle knife”
y drenaje del seno
vía endoscópica y si se insinúa un trayecto fistuloso uso de
goma de fibrina. Con estas medidas se alcanza hasta 84% de
respuesta (35).
III.- Uso de endosonografía (EUS) en patología anorrectal
en enfermedad inflamatoria intestinal:
Aproximadamente un 25% de los pacientes con EC desarrollará
en algún momento una fístula perianal, especialmente aque-
llos con compromiso rectal. La identificación de las fístulas en
estos pacientes es difícil mediante el examen anal e incluso
en el examen bajo anestesia, ya que generalmente la zona
rectal se encuentra inflamada e indurada (3). Mediante la EUS
rectal se pueden detectar estas fístulas, visualizándose como
estructuras hipoecogénicas de contenido hiperecogénico (aire
o gas). Además se pueden apreciar abscesos relacionados con
las fístulas, que se visualizarán como masas anecogénicas o
hipoecogénicas en la región perianal (36).
Estudios comparativos entre EUS y resonancia magnética de
pelvis han encontrado resultados similares en términos de
sensibilidad (91 vs 87%) (37). Por lo tanto la EUS tiene un rol
diagnóstico y terapéutico en la patología anorrectal, sirviendo
además como una herramienta de seguimiento del tratamiento
de la fístula perianal.
IV.- Diagnóstico y manejo de colangitis esclerosante primaria:
La CEP corresponde a una enfermedad hepática colestásica
crónica, caracterizada por la aparición de fibrosis en múltiples
puntos del árbol biliar con estenosis secundarias y un alto riesgo
de desarrollo de CC.
El método de diagnóstico de elección inicial es la colangiografía
por resonancia, pero con frecuencia una CPRE es requerida para
confirmar el diagnóstico y para determinar si existen una este-
nosis dominante, definida como una estenosis de 1,5 mm en
el conducto biliar común o de 1 mm en los conductos hepá-
ticos. Las estenosis dominantes aparecen hasta en un 60% de
los pacientes y representan un riesgo para el desarrollo de CC
(38). Se presentan con síntomas colestásicos requiriendo drenar
la vía biliar.
El manejo óptimo de drenaje de la vía biliar es debatible, pues
hasta la fecha no se ha realizado un estudio randomizado que
compare dilatación con balón versus stents autoexpandibles,
por lo que las recomendaciones se basan actualmente en series
de casos.
La dilatación endoscópica de las estenosis mediante CPRE más
instalación de
stents
autoexpandibles es efectiva. Respecto a
la permanencia del
stent
instalado, los estudios han mostrado
que un período prolongado (
stent
por tres meses) tiene una
altísima tasa de complicaciones (hasta 50%) de colangitis
e ictericia por oclusión del
stent
, al contrario de la terapia
acortada (
stent
por 11 días) que se asocia con sólo un 7% de
complicaciones (39).
Conclusiones
Actualmente existe consenso entre las distintas organizaciones
internacionales acerca de la realización de vigilancia de CCR en
EII, sin cuestionar la necesidad de efectuarla. Sin embargo existen
diferencias en las recomendaciones respecto a los intervalos y las
técnicas de vigilancia, emergiendo la cromoendoscopia como
[El rol de la endoscopIa avanzada en enfermedades inflamatorias intestinales... - Dra. Macarena Hevia L. y col.]